
Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
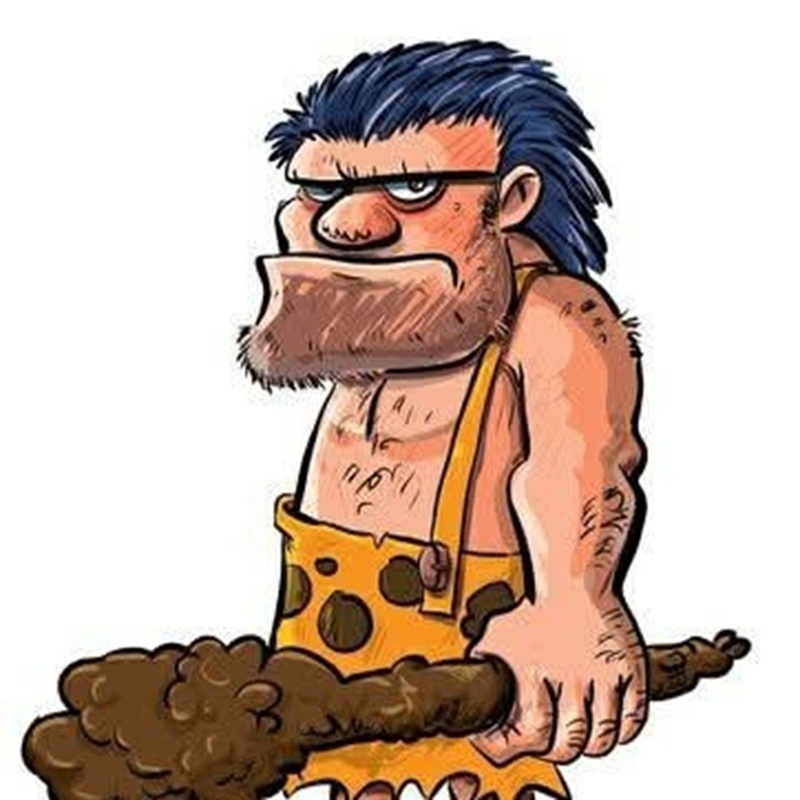
Por Orestes Rodríguez Alba ()
A lo largo del siglo XX, la idea de forjar un «hombre nuevo» se convirtió en la bandera de diversos proyectos revolucionarios. Estos proyectos pretendían trascender el orden existente y dar vida a una sociedad más justa, libre y solidaria.
En el caso cubano, esta aspiración se plasmó en un discurso que exaltaba el sacrificio individual, la disciplina colectiva y la subordinación absoluta de las pasiones personales. Todo esto se enfocaba a los fines superiores de la revolución.
Sin embargo, contra todo pronóstico, la aplicación dogmática de este ideal terminó por sumergir a la sociedad cubana no en la modernidad prometida. En vez de esto, se observó un empobrecimiento espiritual, ético y cultural que recuerda más a un retorno a las cavernas del pensamiento que a una verdadera emancipación.
Como advirtió George Orwell, «la libertad es el derecho a decirle a los demás lo que no quieren oír». En Cuba, el modelo del «hombre nuevo» se construyó precisamente negando ese derecho fundamental. Así, toda opinión disidente se etiquetó como traición y toda crítica fue reducida a contrarrevolución.
El resultado fue el surgimiento de una ciudadanía condicionada por el miedo y la autocensura. Esta ciudadanía estaba más preocupada por sobrevivir dentro de los límites impuestos que por participar en un debate público libre.
Erich Fromm, en El miedo a la libertad, explicó cómo el ser humano puede renunciar voluntariamente a su autonomía para refugiarse en ideologías. Estas ideologías prometen certezas absolutas. En el caso cubano, esa renuncia no fue solo individual, sino impulsada desde el poder como deber patriótico. El sacrificio del individuo ante la colectividad se convirtió en virtud suprema. Además, la uniformidad de pensamiento pasó a ser condición indispensable para la supervivencia política y social.
Václav Havel, refiriéndose a las dictaduras ideológicas, escribió que «el mayor castigo para el hombre es verse obligado a vivir una mentira». Esa mentira, en Cuba, se manifestó en la necesidad cotidiana de proclamar lealtad absoluta a un proyecto que, en la práctica, condenaba a la población a carencias materiales extremas. Además, contribuía a la clausura casi total del debate político e intelectual.
Así, lo que comenzó como la promesa de un hombre superior acabó en la producción en serie de un hombre sometido. Este hombre fue educado para callar y obedecer.
Albert Camus, en El hombre rebelde, señalaba que «el hombre rebelde no niega, pero dice no». En la Cuba revolucionaria, sin embargo, el «hombre nuevo» debía ser incapaz de decir “no”. Su voluntad debía fundirse por completo con la del partido y sus líderes históricos.
Esa exigencia de unanimidad impidió que surgieran voces verdaderamente críticas desde dentro del sistema. Esto sustituyó la creatividad y la reflexión por el ritual vacío de consignas y diplomas.