
Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
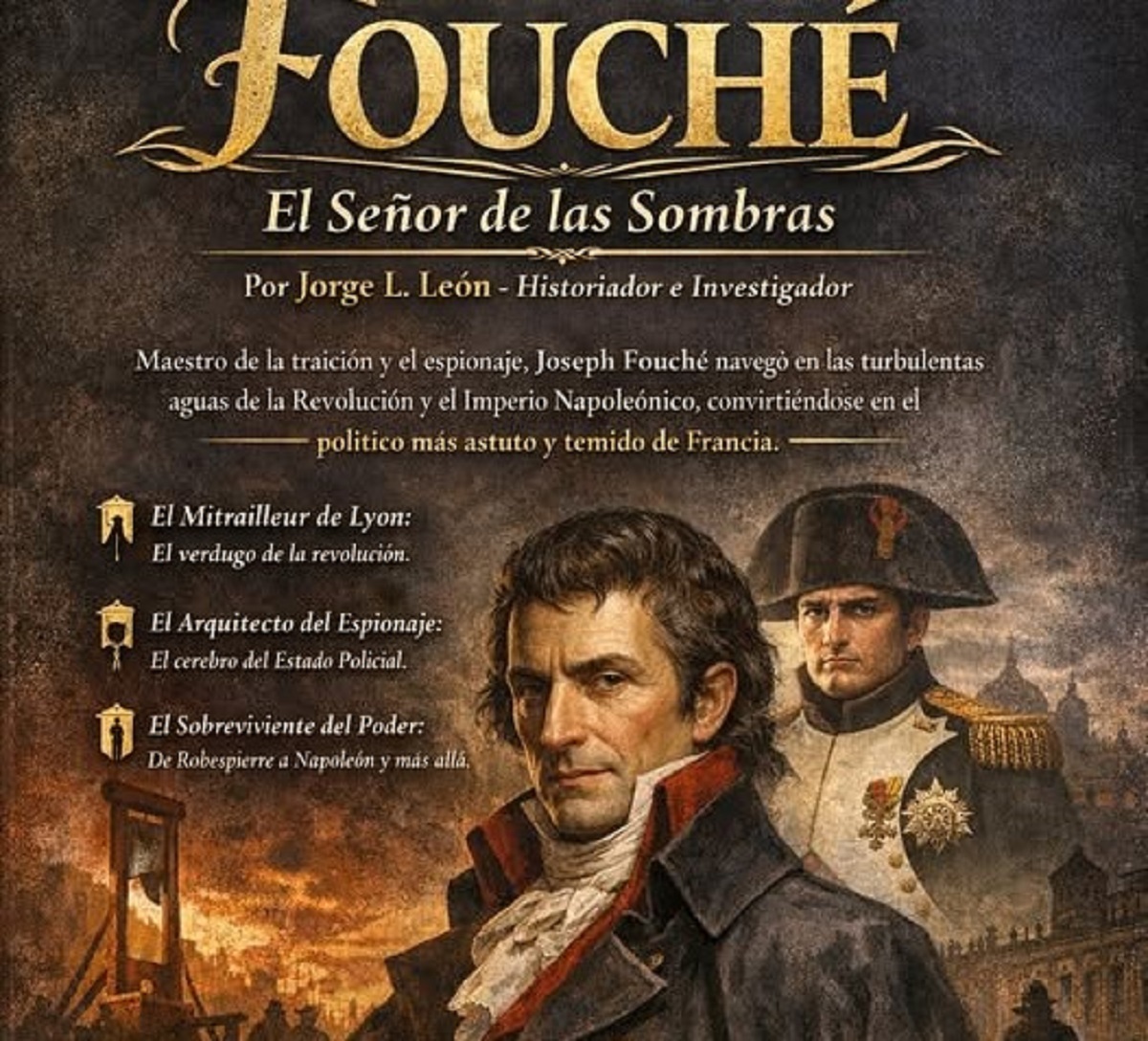
El rostro oculto de la política moderna
Por Jorge L. León (Historiador e investigador)
Houston.- Hay personajes históricos que avanzan a plena luz, envueltos en gloria, discursos y multitudes. Y hay otros que prefieren la penumbra, los pasillos laterales, el rumor que circula antes que la verdad. Joseph Fouché pertenece a esta última estirpe: la de los hombres que no gobiernan desde el trono, pero sin los cuales ningún trono se sostiene.
Conocí a Fouché —como tantos— a través de Fouché: el genio tenebroso de Stefan Zweig. Un amigo me advirtió entonces que estaba ante “la política desnuda, sin escrúpulos ni principios, donde la astucia es más letal que la guillotina”. No exageraba. Fouché no fue un ideólogo ni un héroe revolucionario: fue un profesional del poder, un sobreviviente frío, metódico y extraordinariamente inteligente.
Del aula al terror
Nacido en Nantes en 1759, formado entre los Oratorianos, Fouché parecía destinado a una vida discreta como profesor de física y matemáticas. Sin embargo, la Revolución Francesa fue para él una puerta abierta, no a la utopía, sino a la oportunidad. Ingresó en el Club de los Jacobinos y, lejos de limitarse a repetir consignas, comprendió rápidamente que la revolución devora a los tibios.
Su actuación en Lyon marcó un punto de no retorno. Allí organizó una represión despiadada, con ejecuciones masivas que le ganaron el siniestro apodo de le mitrailleur de Lyon. No hubo exaltación ideológica en su conducta: hubo cálculo. Fouché entendía que el terror era un lenguaje político y lo hablaba con fluidez aterradora.
Matar antes de ser matado

En 1794 demostró su talento mayor: leer el final antes de que comience. Robespierre, el Incorruptible, estaba aislado, cercado por el miedo que él mismo había sembrado. Fouché lo percibió con claridad quirúrgica. Se movió en silencio, tejió alianzas improbables y, llegado el 9 de Termidor, participó activamente en la caída del hombre más temido de Francia.
No fue un gesto de valentía moral, sino de instinto de conservación. Fouché inauguraba así una constante en su vida: eliminar al jefe antes de que el jefe lo elimine a él.
El arquitecto del Estado vigilante
Su consagración llegó bajo el Consulado y el Imperio, cuando Napoleón Bonaparte lo nombró ministro de Policía. Desde ese cargo, Fouché construyó algo inédito: una red de espionaje omnipresente. Controló la prensa, infiltró salones, clubes y conspiraciones, y reunió archivos secretos capaces de destruir reputaciones y carreras.
Vigiló a todos. Incluso al emperador.
No es casual que algunos historiadores lo consideren el precursor del Estado policial moderno. Fouché comprendió antes que nadie que la información es poder, y que quien controla el miedo gobierna incluso sin mostrarse.
Napoleón y el traidor necesario
La relación entre Napoleón y Fouché fue una danza venenosa. El emperador lo despreciaba, lo temía y lo necesitaba. Cuando Fouché negoció en secreto con Inglaterra, fue destituido. Pero volvió.
Siempre volvía. Napoleón prefería tenerlo dentro, vigilado, antes que libre y conspirando.
Pocas relaciones políticas ilustran mejor la paradoja del poder: confiar en quien se sabe traidor porque no existe sustituto posible.
El último disfraz
Tras Waterloo, en 1815, Fouché volvió a cambiar de máscara. Se presentó como garante del orden ante Luis XVIII, pese a haber votado la muerte de Luis XVI. Fue nombrado ministro una vez más. El cinismo alcanzaba su perfección.
Finalmente, la monarquía lo expulsó. Murió en el exilio, en Trieste, vigilado y solo. Había sobrevivido a reyes, revolucionarios y emperadores. Ese fue su triunfo.
El espejo incómodo
Balzac lo llamó “un espíritu oscuro y extraordinario”. Chateaubriand, al ver a Fouché junto a Talleyrand rindiendo homenaje a Luis XVIII, pronunció la célebre y exacta sentencia: “el vicio apoyado en la traición” Esta frase no pertenece a Napoleón, como a veces se cree, sino a François-René de Chateaubriand, testigo lúcido y profundamente crítico de aquella escena cargada de cinismo político. Zweig lo definió con precisión implacable: “el político puro”.
Fouché no creía en causas, solo en sí mismo. Su legado es inquietante porque es actual: demuestra que la inteligencia sin principios, aliada al control de la información, puede ser más poderosa que cualquier ejército.
Joseph Fouché no fue un accidente histórico. Fue un método. Y quizá por eso sigue incomodándonos: porque nos recuerda que la historia no solo la escriben los vencedores, sino también los que sobreviven a todos ellos.